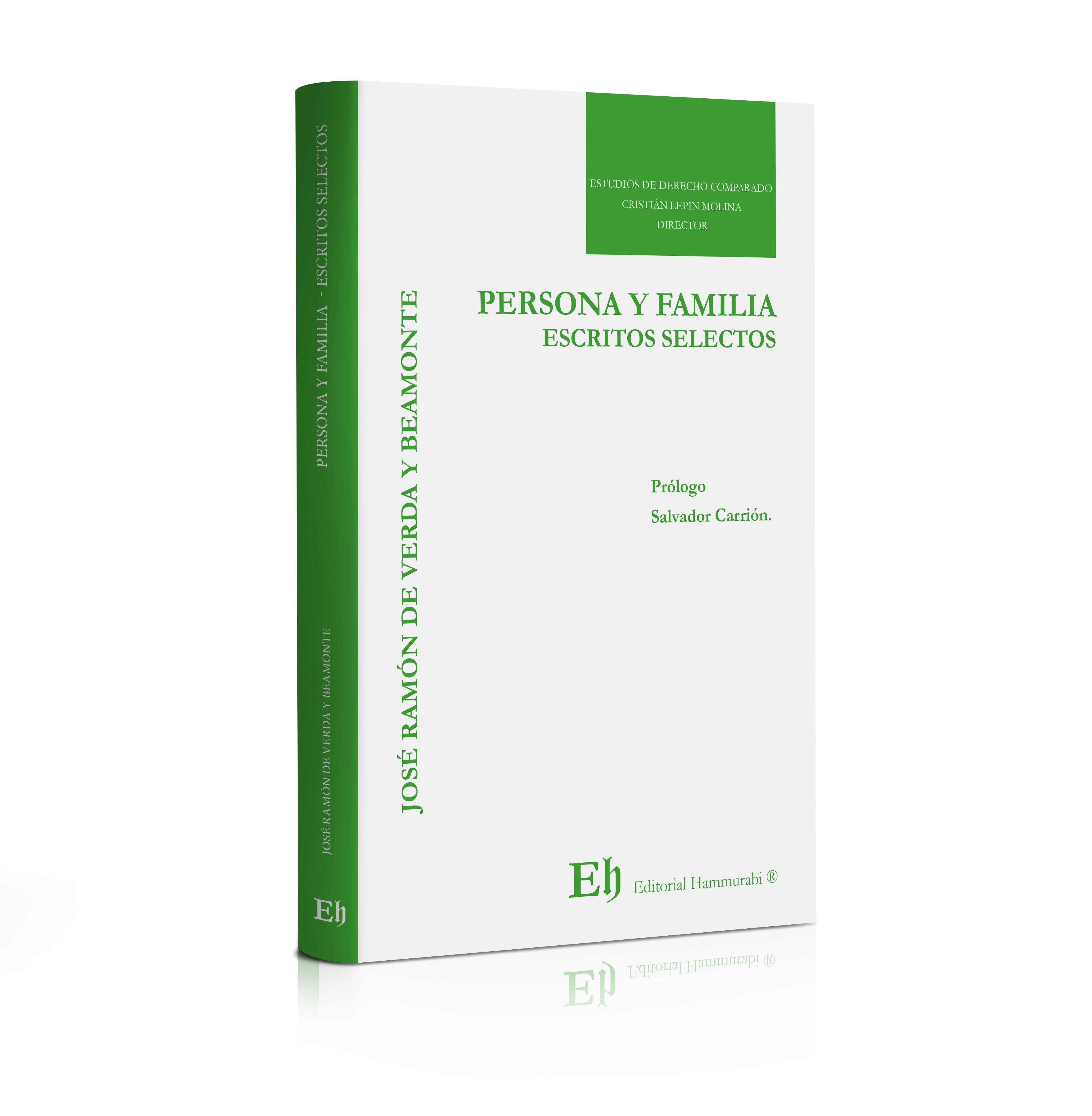PERSONA Y FAMILIA – ESCRITOS SELECTOS
El Profesor José Ramón De Verda y Beamonte, Catedrático de Derecho Civil en la Universitat de Valencia (Estudio General), me ha pedido redacte unas líneas, a modo de Prólogo, para su obra Persona y Familia. Escritos Selectos, de inminente publicación en la República de Chile, por la Editorial Hammurabi, en el marco de la colección “Estudios de Derecho Comparado”, dirigidos por Cristián Lepin Molina.
Ciertamente, me siento honrado por su petición, que agradezco, dado que la petición proviene de quien no precisa presentación, por contar ya con una acreditada y más que conocida trayectoria universitaria. Son muy estrechas las relaciones de amistad y afecto que desde hace muchos años nos unen, todo lo cual no puede menos que convertir el encargo en motivo de alegría y satisfacción para quien lo recibe. En modo alguno cabría, pues, hablar aquí de onus sino bien al contrario de honori ese y laetitia por el encargo, máxime cuando se está completamente seguro que el contenido de este Prólogo, no por estar inspirado por un afecto entrañable, que lo está, deje de corresponderse un ápice con la más estricta justicia académica.
Conocí al Profesor De Verda al inicio de la década de los noventa. Ello habría de constituir, sin duda, uno de los acontecimientos más gratos y significativos de mi vida universitaria. Sus brillantes calificaciones obtenidas a lo largo de los cinco cursos de la entonces Licenciatura en Derecho en la Facultad de la Universidad de Valencia, le hicieron merecedor del Premio Extraordinario de Licenciatura, verdadero broche de oro en la conclusión de la carrera. Se iniciaba así una brillante carrera académica, de la cual la obra que ahora se prologa es un buen testimonio, entre otros muchos.
La incorporación del Prof. De Verda al Departamento de Derecho Civil y, más concretamente, a la labor investigadora, se inició con la obtención (por concurso nacional de méritos) de una Beca de formación de personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia. Con ella, inició (con mi dirección) la realización de su tesis doctoral española (Hacia una construcción autónoma de las estructuras negociales del matrimonio civil: El art. 73.4 del Código Civil). La labor de investigación, desarrollada con extraordinaria minuciosidad y acierto, sobre un tema ciertamente difícil (al tratarse de un precepto de nuevo cuño, y que por ello carecía casi por completo de tratamiento jurisprudencial y doctrinal anterior) mereció la máxima calificación (Sobresaliente cum laude) por unanimidad del Tribunal juzgador, integrado por señeras figuras de la civilística española (siquiera algunas de ellas, desgraciadamente, no estén ya entre nosotros), obteniendo posteriormente el máximo galardón que una labor de investigación, constitutiva de tesis doctoral, puede merecer en la Universidad española: el Premio Extraordinario del Doctorado.
Tras las correspondientes revisiones y actualizaciones, la obra mereció ver la luz en la prestigiosa colección Studia Albornotiana. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, con el título El error en el matrimonio, prologada por el Prof. Francesco Galgano, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Bolonia.
No me resisto a transcribir, a modo de confirmación de lo dicho, uno de los párrafos de citado Prólogo:
“El tema reclama, para quien como De Verda lo afronta en sede monográfica, una profunda cultura jurídica y, al mismo tiempo, una delicada sensibilidad social. El autor posee, y sabe utilizar simultáneamente, ambas cualidades”.
Casi de modo simultáneo a la obtención de la Beca para la formación de investigadores del Ministerio de Educación y Ciencia español, el autor de la obra a la que va destinado este Prólogo obtuvo, igualmente por riguroso concurso nacional de méritos, una de las Becas que anualmente convoca el Real Colegio de España en Bolonia. Me cabe la satisfacción de haber sido (en mi condición de “bolonio”) “instigador o inductor” de esa petición, que, traducida en concesión, permitió al Prof. De Verda la obtención a su vez del grado de Doctor por esa prestigiosa Universidad, primera en el tiempo de las europeas, en el curso académico 1993-1994, esta vez bajo la batuta del citado Prof. Galgano, y abordando un tema cuya sola enunciación quizá baste para poner de relieve su dificultad y carácter intrincado y complejo (I conflitti di diritti).
Tras su regreso a la Universidad de Valencia, la dirección y supervisión de las tareas investigadoras y docentes del autor de la obra que ahora se prologa, correría ya a cargo del Prof. V.L. Montés Penadés, Catedrático de Derecho Civil en esta Universidad, y cuya más que notable influencia entre sus discípulos ha hecho posible hablar de una “escuela valenciana de Derecho Civil”, que cuenta con amplio elenco de representantes. Bajo su supervisión, el Prof. De Verda alcanzaría la condición de Profesor Titular de Universidad y, posteriormente, tras la obtención de la correspondiente Acreditación Nacional, la de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Derecho Civil.
Dada la amplitud de la materia jurídico-civil (distribuida, según la sistemática de Savigny, por una Parte General y cuatro Partes especiales, y a la cual sigue respondiendo en lo fundamental la estructura y desarrollo de los planes de estudio de nuestras Facultades de Derecho), el investigador del Derecho Civil, ha de diversificar necesariamente la temática de la investigación a desarrollar. Y esa diversificación ha de darse, asimismo, en su actividad docente. Ambas exigencias hay que entenderlas desde luego cumplidas en las actividades investigadoras y docentes del Prof. De Verda.
En cuanto al primero de estos ámbitos, sin propósito exhaustivo, sus monografías sobre Error y responsabilidad en el contrato (Valencia, Tirant lo Blanch, 1998) y Saneamiento por vicios ocultos: las acciones edilicias (2ª ed., Cizur Menor, Thomson, 2009) prologadas ambas por el Prof. Montés, vendrían a poner de relieve agilidad y soltura en el tratamiento de problemas de enjundia atinentes al Derecho de la contratación, siempre con una más que atenta mirada a la jurisprudencia, alcanzando cotas de profundidad, novedad y solidez destacables. Sirva como botón de muestra el tratamiento del “error inducido” en la primera de las monografías a que se ha hecho referencia.
Pero como se ha apuntado, su trayectoria investigadora abarca en la actualidad la totalidad del amplio espectro temático del Derecho Civil. Su extenso artículo sobre la figura del “Usufructo con facultad de disposición”, centraría el análisis en un precepto (art. 467 CC) sin duda capital en el marco del Derecho de cosas, por cuanto su proyección va mucho más allá del marco del citado derecho real de goce, incidiendo incluso en el ámbito del tan debatido problema numerus clausus-numerus apertus en materia de derechos reales.
Numerosísimas y destacadas son asimismo sus aportaciones en materia de Derecho de familia, además de la ya citada monografía sobre El error en el matrimonio (obra sin duda decisiva en el tratamiento de la materia), otras muchas referidas a vertientes tan diversas como la promesa de matrimonio, relevancia de la reserva mental en el consentimiento matrimonial, también en la unión matrimonial civil, análisis de la Ley española 13/2005 (legalizadora del matrimonio entre personas del mismo sexo, desde la acertada perspectiva del libre desarrollo de la personalidad, recogido en el art. 10.1 de la Constitución), regímenes económico matrimoniales (en especial, del de separación de bienes), reproducción asistida, etc. Tampoco el Derecho de sucesiones por causa de muerte queda lejos de su análisis. Baste recordar, a título de ejemplo, y entre otras, sus aportaciones en materia de sucesión de títulos nobiliarios.
Y esta diversidad temática, como digo, hay que verla asimismo proyectada en aquellas de sus publicaciones dirigidas a la actividad docente: en la actualidad coordina, dirige y, lógicamente, participa en cuatro manuales u obras generales, pensados principalmente, de un lado, para facilitar a los estudiantes de grado los rudimentos de las distintas partes del Derecho Civil y, de otro, para descargar al profesor de la tarea, tediosa en ocasiones, consistente en explicar todos y cada uno de los temas del programa, sustituyéndola con ventaja por el análisis y resolución en las clases de supuestos prácticos, encaminados a hacer posible una más adecuada asimilación de los conocimientos teóricos. Desde esta perspectiva, siempre he pensado que el análisis de supuestos prácticos, correctamente planteados y resueltos, y con frecuencia extraídos de los repertorios jurisprudenciales, constituye el mejor “banco de pruebas” de los conocimientos teóricos.
Dicho lo anterior, procede ahora ocuparse de la obra a la que va destinado el presente Prólogo. El título de la misma resulta ya de suyo sugerente: Persona y Familia. Escritos Selectos. Se tratan, sin duda, de dos columnas vertebrales en la labor investigadora de su autor y, asimismo, del Derecho Civil en su conjunto. Jamás olvidaré aquella definición del Derecho Civil que, proveniente del maestro Felipe Clemente de Diego, con frecuencia traía a colación en las clases de primer curso el Prof. Gitrama González, y encaminada recta vía a poner de relieve ese carácter esencial y básico de nuestra disciplina en el marco de los estudios jurídicos. No creo haya perdido un ápice de su vigencia pese al tiempo transcurrido desde su formulación:
“El Derecho civil es el que regula las relaciones más comunes y ordinarias de la vida: la persona, la familia y el patrimonio”.
Siempre me llamó la atención la definición en sí, pero también el orden seguido por aquél prestigioso civilista de la entonces llamada “Universidad Central” (actual Universidad Complutense) en la enumeración de las partes del Derecho Civil: persona, familia y patrimonio. ¿Cómo negar la importancia del llamado “Derecho Civil patrimonial”, con sus dos grandes sectores Derecho de obligaciones y Derecho de cosas, cuya intercomunicación señalara tan acertadamente el Prof. Díez Picazo?, pero con todo la realidad primaria de la que se ocupa el Derecho Civil sigue siendo, como no podría ser de otro modo, la persona y, como emanación de la persona misma, la familia: la obra que se prologa se inscribe decidida, y acertadamente, en esta línea. Y todo ello en plena consonancia con la Constitución española, cuya quintaesencia hay que radicar en su artículo 10.1 (dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes, libre desarrollo de la personalidad…), lo que ha hecho posible las constantes referencias de los especialistas a la clara dimensión axiológica del texto constitucional español.
Una ojeada, aun rápida, al sumario o índice de la obra, insisto, sin elemento adicional alguno, permite ya obtener una primera e importante conclusión, positiva desde luego, acerca de ella: la indiscutible actualidad de la totalidad de los temas que en ella se abordan.
En el primero de los capítulos, el autor aborda la temática de los que denomina “derechos fundamentales de la personalidad”. Se trata de un maridaje acertado, a lo que creo, y que conlleva tomar partido en la polémica de si debe hablarse de “derechos fundamentales” y de “derechos de la personalidad” como categorías contrapuestas. Presupuesta desde luego la inexistencia de absoluta coincidencia entre ambas categorías (no todos los derechos de la personalidad permitirían su calificación como fundamentales, y a la inversa), el referirse a “derechos fundamentales de la personalidad” resulta una acotación de todo punto exacta. Por lo demás, la importancia del art. 18 de la CE y de la LO 5/1982 que lo desarrolla no parece precisen de mayores comentarios.
En este capítulo I, y dada la improcedencia e imposibilidad de entrar aquí en un análisis pormenorizado, de todos y cada uno de sus aspectos, destacaría quizá el tratamiento atinente a la eficacia privada de los derechos fundamentales. En sede de garantías jurisdiccionales de tales derechos, resultaría superfluo referirse a la posibilidad de interponer recurso de amparo (ordinario y, en su caso, constitucional) contra actos de los poderes públicos que violen tales derechos fundamentales (parte dogmática de nuestra Constitución), no es posible hacerlo frente a las leyes (aunque sí contra un acto de aplicación de una ley), ni tampoco contra actos de los particulares. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional viene entendiendo que, cuando los poderes públicos no han reaccionado debidamente frente a la lesión de tales derechos llevada a cabo por particulares, se desemboca necesariamente en un descuido por cuanto se refiere al deber de protección de derechos fundamentales, e imputándose entonces a los propios poderes públicos y, más en concreto, al juez que no ha tutelado adecuadamente el derecho vulnerado, la vulneración de aquél. Ante esta tesitura, ¿cabría hablar en puridad de eficacia privada de tales derechos? Razonable parece el punto de vista del autor, según el cual sea de modo directo, o indirecto (a través en tal caso de la imputación al juez de esa inadecuada tutela del derecho), parece venga a desembocarse en la admisión de esa eficacia privada.
El capítulo II se dedica a un tema asimismo nuclear: la conciliación entre, de un lado, las libertades relativas a los procesos de comunicación entre personas (expresión e información) y aquellos derechos fundamentales de la personalidad (en la terminología del autor) que más frecuentemente colisionan con aquellas. Es sabido que el carácter institucional de la libertad de expresión, como garantía de una opinión pública libre, ha servido al Tribunal Constitucional para argumentar la posición preferente de las libertades del art. 20.1 CE frente a otros derechos, especialmente frente a los derechos de la personalidad (María Salvador). No obstante, el autor lleva a cabo un detenido análisis, y del que infiere la que él llama “una nueva sensibilidad jurisprudencial”, encaminada a una protección más enérgica de los derechos de la personalidad en los supuestos de colisión a que se ha hecho referencia. Cuidadoso en el uso de los términos, su indagación no le lleva a hablar de “nueva doctrina”, sino más prudentemente de una “nueva sensibilidad”.
Un carácter más tangencial, y consiguientemente menos nuclear, presenta, a mi juicio, el contenido del capítulo III (“Libertad de creación literaria y derecho a la intimidad”), y ello por cuanto la libertad de creación literaria no parece pueda, ni deba, ser considerada sino como una concreción de la libertad de expresión en ámbitos específicos.
El capítulo IV, dedicado a “La responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares” (pp. 189-256), constituye sin duda una más que relevante aportación a un tema al que, quizá, cuadren tres calificativos: innegable importancia, complejidad suma, y escasa o nula elaboración en sede jurisprudencial y doctrinal.
Todavía para muchos la puesta en conexión de los términos “responsabilidad civil” y “familia”-“ámbito familiar”), resulta cuanto menos extraña, no faltando asimismo pareceres autorizados que directamente la niegan (Martín Casals). Decididamente me inclino por su admisibilidad. No parece quepan dudas en cuanto a que ese considerar compartimentos estancos familia y responsabilidad civil, tenga mucho que ver con el modelo de familia patriarcal, propio del Código napoleónico de 1804 (por no remontarnos más allá del siglo XIX), que en sus líneas maestras se acogió por nuestro Código Civil (1889), y que con leves retoques (reformas del CC por las Leyes de 24 abril 1958, y 2 de mayo de 1975), habría de subsistir en lo fundamental hasta la entrada en vigor de la CE de 1978, siquiera la reforma no fuere operativa hasta que lo hizo la Ley de 13 de mayo de 1981, que juntamente con la de 7 de julio del mismo año, modelaron el nuevo Derecho de familia español.
Ciertamente que habría de contrastar la envergadura del cambio con la rapidez con que se hizo (Bercovitz), pero la razón hay que hallarla en el choque frontal entre los preceptos del Código en materia de relaciones familiares, de un lado, y los valores, principios y normas del texto constitucional, de otro.
El autor aborda aquí, de forma encomiable, supuestos tan diversos entre sí como la ruptura de la promesa de matrimonio; la causación dolosa o negligente de la nulidad matrimonial; el incumplimiento de los deberes conyugales, y la obstaculización de las relaciones del otro progenitor con los hijos comunes. Su sola enunciación constituye ya, en mi opinión, el mejor de los alegatos a favor de la admisibilidad de ese “nexo” (que defiendo) entre “Derecho de daños” de un lado y “relaciones familiares” de otro. Con todo, quizá podrían haberse abordado algunos otros supuestos indudablemente generadores de responsabilidad en el marco de las relaciones familiares, como los constituidos por conductas como las agresiones sexuales dentro del matrimonio (violación de la propia esposa, abusos, empleo de amenazas o coacciones directa o indirectamente encaminadas al mantenimiento de relaciones sexuales), y asimismo (suprimida por la Ley 54/2007, la facultad de los padres de “corregir moderadamente” a los hijos), los hipotéticos excesos cometidos sobre la integridad física o mental de sus hijos por parte de algunos progenitores que, equivocadamente, crean todavía les asista esa facultad de corrección (y ello desde la causación de lesiones al simple “cachete”).
La circunstancia de que tales hechos sean constitutivos de delito (grave o menos grave), y, consiguientemente, de responsabilidad civil proveniente del mismo, no parece que sea óbice para que asimismo una tal responsabilidad pudiera de algún modo encuadrarse también en el ámbito de las relaciones familiares, por ser este el marco convivencial en el que necesariamente se habrán desarrollado los hechos generadores de responsabilidad.
Su aportación tiene además un interés que, a lo que creo, vendría a unirse al fundamental o básico representado por el criterio de admisibilidad de la responsabilidad civil en el marco de las relaciones de familia. Me refiero a la toma de postura del autor por cuanto se refiere a la plena juridicidad de los deberes conyugales (en particular, los contenidos en el art. 68 del CC). Y es que la incoercibilidad de los mismos se ha venido dejando sentir, como una pesada losa, sobre su misma naturaleza: ¿cómo no recordar el aserto según el cual se trataba de deberes “morales” antes que “jurídicos”?, pero la exactitud del aserto, unida a la ya apuntada incoercibilidad de aquellos, quiérase o no, quizá haya terminado por desembocar prácticamente en la negación de la juridicidad de los mismos, o, a lo más, y aun admitiéndola, concluir que ante tales incumplimientos, no quepa sino instar la disolución por divorcio o, en su caso, la separación, excluyendo así cualquier resarcimiento, dada la imposibilidad de considerar como tal la facultad del cónyuge agraviado en orden a instar la disolución de su matrimonio por divorcio pero, ¿cómo negar, por ejemplo, la juridicidad del deber de mantenimiento de relaciones sexuales entre los cónyuges, siquiera ese deber venga contenido en los indudablemente más amplios de convivencia y fidelidad mutua?, ¿resultaría descabellado sostener que, ante un tal incumplimiento, el cónyuge agraviado carezca de derecho alguno a resarcimiento, al margen claro es de la posibilidad de solicitar la disolución por divorcio?, la calificación de contrato, predicada desde siempre para el matrimonio por los canonistas, siquiera claro es en el sentido de acuerdo de voluntades, que engendra derechos y deberes recíprocos entre los cónyuges, ¿acaso no haría posible sostener la posibilidad misma de ese resarcimiento, por (digamos) incumplimiento contractual?
El capítulo V se dedica a un análisis crítico de la experiencia jurídica española en materia de filiación derivada de técnicas de reproducción humana asistida, transcurridos ya treinta años de la aprobación de la primera de las leyes sobre la materia (la Ley 35/88).
Se adentra aquí el autor en una temática que, no por ser indudablemente jurídica, deja de ofrecerse frontera con la Bioética y el Bioderecho. En nuestro ordenamiento, se han venido sucediendo una serie de leyes referidas tanto a las técnicas reproductivas como a la utilización de embriones y fetos humanos. A su vez, la Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, ha ido acompañada por diferentes pronunciamientos jurisprudenciales. Por lo demás, la temática en este ámbito presenta dos notas indudables: amplia, de un lado, y polémica, de otro. Inseminación artificial, fecundación in vitro, con transferencia de embriones, transferencias intraubáricas de gametos, fecundación post mortem, gestación por sustitución… forman un amplio abanico, que el autor analiza (acertadamente, a mi juicio) desde la perspectiva estrictamente jurídica, lo que no significa desde luego ignorar sus implicaciones de conciencia, y ello tanto cuando la misma se basa en creencias religiosas como cuando venga apoyada en otro tipo de convicciones determinantes de la conducta humana (Ciáurriz Labiano).
En cualquier caso, el análisis que se lleva a cabo presenta, a mi juicio, dos características: exhaustividad en el tratamiento de las cuestiones, y una certera visión del panorama jurisprudencial tantas veces inseguro en este marco.
“El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las experiencias jurídicas española e italiana”, constituye el contenido del capítulo VI de la obra.
A fin de no extenderme demasiado, quizá baste una triple consideración, la primera es: la sola enunciación del título resultaría de suyo suficiente (tratándose, claro es, de un jurista) para poner de relieve la importancia misma del estudio. De otra parte, el derecho de uso (en cuanto derecho real de goce), pertenecía a esquemas económicos del pasado. Su vigencia práctica según los patrones del Código Civil venía siendo prácticamente nula. Su relativa “resurrección” (apropiándome de un término de Lasarte Álvarez) hay que atribuirla así, de un lado, al carácter gravísimo que presenta el problema de la vivienda familiar en los supuestos de separación y divorcio, y, en estrecha conexión con el anterior, el atinente a la liquidación de la sociedad de gananciales; y, finalmente, la tercera tiene que ver con la densidad misma del estudio, su aparato de citas y bibliográfico, que lo convierten así en aportación de indiscutible valor.
El capítulo VII lleva por título “Pactos de carácter patrimonial en las uniones de hecho: un estudio de la cuestión desde la perspectiva de la experiencia jurídica española”.
Resultaría ociosa cualquier consideración respecto del interés y actualidad, más que sobrada, acerca de la temática descrita en el capítulo al que acaba de hacerse referencia. La vigorosísima realidad jurídica constituida por las uniones de hecho en nuestro país es de todo punto innegable, y desde luego no parece aventurado suponer un incremento de tal fenómeno en un futuro inmediato.
No es este el momento ni el lugar de entrar en consideraciones de carácter sociológico ni jurídico acerca de esta realidad: junto al debilitamiento progresivo en las concepciones sociales actuales de la idea misma de compromiso, unida claro es a una dimensión en el tiempo de aquél, quizá haya que reparar asimismo en el posible “efecto reflejo” que, en orden al crecimiento de la unión de hecho, quepa atribuir a los cambios acontecidos en nuestra legislación matrimonial: reducida extraordinariamente la estabilidad y consistencia del vínculo matrimonial, disoluble a petición de cualquiera de los cónyuges pasados tres meses desde su celebración, sin más causa que la constituida por el hecho mismo de la presentación de la demanda, no cabe sino concluir que, de un lado, se hayan acortado sensiblemente las diferencias entre matrimonio y unión de hecho y, de otro, desde la óptica de obviar consecuencias jurídicas inconvenientes (caso de ruptura), quizá la opción por la unión de hecho llegue incluso a presentarse más ventajosa que la representada por una unión matrimonial con un tan mínimo grado de estabilidad.
Confluye además la circunstancia de la inexistencia en nuestro país de una legislación estatal sobre uniones de hecho, frente a las doce legislaciones autonómicas en la materia (tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley valenciana, y la inexistencia de leyes en las CC.AA de Castilla-La Mancha y Castilla-León, siquiera dispongan de registros autonómicos al respecto), lo que conforma necesariamente un panorama plurilegislativo y consiguientemente heterogéneo que, no sólo ofrece soluciones divergentes sobre los mismos conflictos a ciudadanos/as de distinta vecindad civil, sino que además, dada la carencia de normas de conflicto aplicables en la materia, hace sumamente difícil la resolución de un conflicto de leyes sobre la situación de una pareja de hecho.
La relevancia que el panorama descrito haya de tener, necesariamente, en orden al juego de la autonomía privada, se impone por evidente. O dicho de otro modo, es precisamente esa misma diversidad la que determina, favorece, e intensifica el papel de los pactos de carácter patrimonial en las uniones de hecho.
El último de los capítulos de la obra se encabeza desde luego con un sugerente título, siquiera no desprovisto de un cierto grado de decepción, que quizá cupiera predicar incluso del propio autor, carente de la vecindad civil valenciana (“¿Qué es lo que queda del Derecho Civil Valenciano en materia de familia?”).
En algún otro lugar mantuve, y ahora lo reitero, que la raíz misma de los problemas, frustraciones, desilusiones, que tienen que ver con el Derecho Civil Valenciano, arrancan de una gran inconsecuencia: la constituida por la circunstancia de que el vigente Estatuto de Autonomía de la CV pasara, sin problema alguno, los llamados en el argot jurídico “filtros” de constitucionalidad. Que, consecuentemente, se legislara por el Parlamento autonómico en sentido plenamente conforme al contenido del EA (tras la reforma de 2006), para posteriormente sufrir una cascada de declaraciones de inconstitucionalidad de esa misma legislación por parte del máximo intérprete de la Constitución.
El agravio comparativo respecto de otras CCAA del Estado español resulta, a lo que creo, innegable y patente.
Sea de ello lo que fuere, el autor lleva a cabo un minucioso y documentado análisis (con inclusión de los votos particulares) de las tres sentencias del Tribunal Constitucional respecto de las Leyes 10/2007, de Régimen económico matrimonial valenciano; 5/2012, de Uniones de hecho formalizadas, y 5/2011, de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, haciendo objeto de especial consideración el alcance de la expresión “situaciones jurídicas consolidadas”.
Enhorabuena cordial al Prof. De Verda por esta obra.
Salvador Carrión.
Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Valencia (Estudio General)