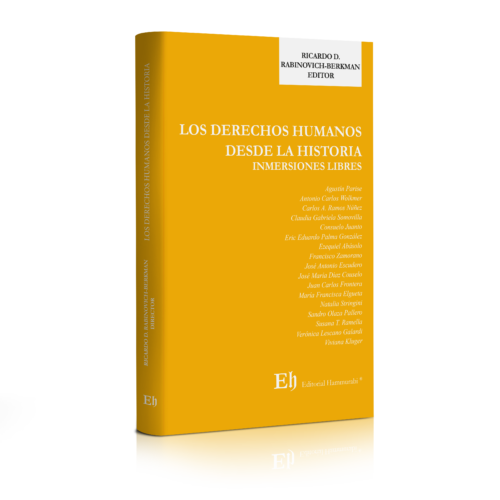Sobre este libro
1. Breves reflexiones sobre las formas y la libertad
Con estas ideas en mente es que convocamos a mujeres y hombres que investigan y enseñan historia jurídica en diferentes países y les solicitamos un artículo científico acerca de alguna temática vinculada con la construcción de los derechos fundamentales, desde de su área específica de trabajo. Las personas invitadas ejercen la docencia universitaria en instituciones de mucho prestigio, se desempeñan a nivel internacional y ostentan doctorados de casas muy reconocidas.
Respondimos a dicho desafío siete mujeres y once hombres. Provenimos de (por orden alfabético) Argentina, Brasil, Chile, España, los Países Bajos y Perú. Seis países, dos continentes. Y una notable variedad de puntos de vista filosóficos, de enfoques y de ideas.
Con un detalle interesante. Que éste es, en gran medida, un verdadero liber amicorum. Sucede que los autores nos conocemos bien, hemos trabajado juntos en diferentes universidades, y han surgido relaciones de amistad entre nosotros. Este factor merece ser destacado, porque no es demasiado normal en las obras colectivas, que más a menudo son meras acumulaciones entre académicos que poco saben cada uno del otro.
La temática se dejó al criterio de cada autor. Dentro del amplísimo terreno de los derechos fundamentales, se prefirió que reinase una total libertad de elección del abordaje y del asunto. Por dos razones. Ante todo, porque cada uno de nosotros tiene sus jardines consentidos, por los que ama pasear. Y son esos los parques cuyos recónditos rincones más conoce y en cuyos senderos el tiempo le discurre más ameno.
En segundo lugar, porque esa variedad temática también opera como muestra viviente de cuán vasto es el campo de estudio de los derechos existenciales. Algo que los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, tenemos bastante más claro que aquellos juristas dedicados al estudio de convenios internacionales, declaraciones, sentencias líderes y preceptos en vigor.
No hubo intención, tampoco, de inmiscuirse en las pautas metodológicas que cada autor prefiere emplear. La verdad es que esa tremebunda anarquía formal de los trabajos científicos, a la que algunos académicos parecen temerle más que al cáncer, hasta hoy no ha matado a nadie. Aunque parezca mentira, en efecto, no se registran en los anales universitarios casos de lectores mínimamente agudos y preparados que no hayan podido entender un artículo porque estaba formulado empleando otros criterios de estructuración.
Hay tardes de lluvia en que uno se pregunta en qué curva de la historia de las ciencias nos volvimos tan imbéciles.
Parece ser que la libertad ha generado las mayores creaciones de la ciencia. En todas las áreas, pero posiblemente muy en especial en las disciplinas humanistas y sociales. ¿Se imagina usted a Leonardo Da Vinci sometido a normas metodológicas diseñadas en un buró de investigadores con siglas? ¿Qué revista “indexada” hubiera publicado el Discurso del método o el Origen de las especies? La sola fantasía de un cagatintas académico censurando a Aristóteles por no citar correctamente una fuente es capaz de turbar el sosiego del estío más encantador.
Además hay dos elementos que no se pueden soslayar. Uno, que la mayoría de esos criterios provienen de las llamadas ciencias “duras”. Quizás en sus campos sea más conveniente establecer esas uniformidades. Pero en las disciplinas “humanas” o sociales ésto es harto discutible. Las formas no se pueden separar del fondo. Pretender hacerlo sería tan torpe como el dilema de Shylock: cortar carne sin derramar sangre. Y el fondo suele ser portador de cosmovisiones, ideologías e intencionalidades. No es aséptico ni inocente.
Esto se vincula bastante con la segunda cuestión. Los criterios metodológicos que suelen auto-imponerse los académicos provienen de algunos países “centrales”. Característicamente, los Estados Unidos de América e Inglaterra, con alguna contribución de sus satélites más próximos. Es decir, escenarios universitarios de personas que rara vez leen algo que no esté escrito en inglés. Que suelen desconocer, sin prurito ni tristeza, casi todo lo que se hace en los ámbitos científicos periféricos. Asumiendo como una especie de presupuesto tácito que nada que valga la pena se produce en otra lengua que no sea la de Donald Trump. Y que, si por casualidad algo digno de conocerse surgiera en esos idiomas, sin dudas pronto se lo traduciría.
¿Tienen estas sedes autoridad científica moral como para imponer sus pautas al orbe?
Quizás sea hora de dejarse de molestar con esa manía de la uniformidad, tan ajena a nuestra cultura latina. Inevitablemente, esa obsesión fascista acaba trayendo por debajo del mantel la intención hegemónica de los poderosos. Con lo que, no nos engañemos, la ciencia queda a la postre sometida aún más al imperio de la fuerza.
No hay peor (o mejor) esclavo que el que se calza, feliz, sus propias cadenas y agradece sonriente los mendrugos que se le arrojan. Cualquier académico latinoamericano con un mínimo de experiencia sabe de qué estoy hablando.
Por todas estas razones, se ha optado por uniformar lo menos posible y preferir el deleite de la diversidad. Los autores se han de sentir así muy poco violentados y reconocerán más sus obras al verlas impresas. Incluso se han dejado intactos los “abstracts” en inglés que algunos han considerado oportuno colocar, aunque otros guardemos severas dudas acerca de la verdadera utilidad de esos resúmenes.
2. Acerca de los criterios estructurales
Grandes dudas sobrevinieron a la hora de armar el libro. ¿Qué criterio seguir? El temático, por ejemplo, es complicado. Porque la delimitación de los asuntos es siempre muy subjetiva. Y no es raro que conlleve también ribetes ideológicos, más o menos clandestinos.
Además, se corre el riesgo de aquella célebe clasificación borgiana de los animales. Al fin y al cabo, como decía el mismo eterno literato-filósofo porteño, “no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo” (El idioma analítico de John Wilkins).
Si clasificar los temas resulta espinoso y con bastantes riesgos de caer en el ridículo, hacerlo con los autores no hubiera sido menos asombroso. ¿Qué criterios podríamos considerar relevantes? ¿Los países? ¿El sexo? ¿Las edades? Tal vez la adhesión a determinados equipos de fútbol o los regímenes alimentarios (carnívoro, vegetariano, vegano, etc.)
Como alguna pauta había que seguir, se optó por la más sencilla (y la más torpe). Tender a una clasificación cronológica. Es tan objetiva como se lo puede ser y no suele acarrear mayores enojos. Es muy difícil, además, que acarree ideologías o proyectos hegemónicos secretos.
Existe aún un problema. Porque varios trabajos no están delimitados en un período breve, sino que abarcan trechos bastante amplios. Entonces, se producen superposiciones cronológicas. A su respecto, se han adoptado criterios pragmáticos. En otras palabras, se hizo lo que se pudo, tratando de que el resultado quedase lo mejor posible.
Lo único que sí se debe dejar bien claro es que no existe ninguna jerarquía o pauta de importancia o calidad en la secuencia de los artículos. Esto es obvio y sobreabunda decirlo. Pero también es verdad que nunca faltan las personas malpensadas.
3. Sobre los trabajos aquí reunidos
Tres estudios en particular no parecen susceptibles de ser incorporados en ese orden cronológico, por el tipo de abordaje que realizan. Uno de ellos es el interesante estudio de la destacada historiadora cuyana Susana Ramella, cuyo lugar, evidentemente, era el inicial. Porque, justamente, trae una óptima apertura de puertas al tema de este libro. Así que tendremos el lujo de que la autora del clásico Una Argentina racista nos haga de portera.
Sigue mi humilde esbozo de una visión del primer capítulo del Llibre de les besties, del gran Ramon Llull, desde el ángulo jurídico-político y de los límites al poder legítimo. Es el único trabajo del libro que se concentra en la llamada Edad Media (aunque otros incluyen atinadas referencias a ese período).
En cambio, el libro contiene dos notables investigaciones localizadas en la España de la denominada Edad Moderna. Ambas se relacionan, desde perspectivas diferentes, con el tema de la Inquisición, fundamental en la historia de los derechos humanos. Las han concretado respectivamente un gran maestro, José Antonio Escudero (el memorable Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación es, probablemente, el mayor especialista actual en el asunto) y su brillante discípula, Consuelo Juanto. Ambos enseñan en la prestigiosa UNED.
Ingresamos en el siglo XIX, con obvias y necesarias referencias a los anteriores, con un apasionante estudio del joven catedrático de la UBA que hoy ejerce, muy merecidamente, la dirección del reconocido Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, el jurista e historiador Ezequiel Abásolo. De manera aguda, se ocupa aquí de un aspecto poco tratado: el tratamiento de los prisioneros de guerra en el pasado.
Viene después un minucioso trabajo del Catedrático Consulto de Historia del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, académico y emblemático historiador jurídico argentino, José María Díaz Couselo. Con su acostumbrado rigor científico, aborda la cuestión de la libertad (o no) de culto en el Río de la Plata hasta la Constitución de 1853. En cierta medida, este estudio se relaciona con los de Escudero y Juanto. Menester es reconocer la importancia señera que han tenido las cuestiones religiosas en la construcción de los derechos fundamentales.
El siguiente artículo se adentra con maestría en la jugosa temática del constitucionalismo y su estrecha relación histórica con los derechos humanos. Nadie mejor para ese abordaje, en efecto, que el colosal historiador, jurista y filósofo (entre tantas otras cosas) Carlos Ramos Núñez. Porque, además de su destacada trayectoria como investigador y docente, se ha desempeñado recientemente como loable magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, su amada patria.
Inseparablemente relacionada con el constitucionalismo aparece la codificación, y dentro de ésta es emblemática la inherente al campo civil. En esas aguas de fecundo interés se sumerge con pericia Juan Carlos Frontera, joven y reconocido Profesor de la UBA y de la Universidad del Salvador. Concretamente se ocupa, con detalle, del proceso codificador decimonónico argentino en materia de familia.
A continuación se encuentran dos apasionantes investigaciones realizadas sobre tesis doctorales presentadas en la Universidad de Buenos Aires desde el siglo XIX. Son obra de sendas prestigiosas historiadoras jurídicas de dicha Casa, Natalia Stringini y Viviana Kluger, Catedrática de la Materia. El abordaje de las cuestiones atinentes a los derechos humanos desde las tesis defendidas para optar a los Doctorados de las grandes universidades es un campo de una fertilidad formidable, como lo demuestran estos dos trabajos. Ojalá sean replicados en otros países de la región.
Entramos de lleno en el siglo XX con los cinco artículos siguientes. El primero es obra de un destacado Profesor Adjunto Regular de Historia del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Sandro Olaza Pallero. Se trata de un impecable trabajo que bucea en la recepción en la Argentina, en las primeras décadas de esa centuria, de las ideas que se esbozaban en Europa acerca de la delincuencia infanto-juvenil. Olaza Pallero viene trabajando la temática del positivismo penal desde hace rato y con excelentes frutos.
El brillante Catedrático de Historia del Derecho de la prestigiosa Universidad de Chile, Eric Eduardo Palma González, evoca a continuación el centenario de la OIT. Con su acostumbrada solvencia y calidad expositiva, vincula el siglo de vida de la célebre entidad internacional con la defensa de los derechos humanos. Es indiscutible que el derecho del trabajo constituye uno de los capítulos principales en la contemplación histórica de las prerrogativas fundamentales. Trabajos como éste no dejan dudas al respecto.
Regresamos al escenario de la Universidad de Buenos Aires, acto seguido con un notable artículo de su Profesora Adjunta Regular de Historia del Derecho, Verónica Lescano Galardi, especialista en el pasado académico argentino. Esta vez, la UBA misma es en sí la protagonista de la investigación, desarrollada con maestría, pues se abordan su identidad y su autonomía ante concretas situacione acontecidas en la década de 1940.
Le sigue un excelente trabajo de otra destacada Profesora Adjunta Regular de esa Casa y de la Universidad del Salvador, Claudia Gabriela Somovilla, dedicado a analizar la presencia del tema de los derechos fundamentales en los discursos del presidente argentino Arturo Frondizi. Cuestión original y extremadamente atractiva, porque se trata de un período bastante ignorado o evitado al tratarse estos asuntos.
Volvemos al enfoque universalista luego con el imperdible estudio del reconocido Profesor de Historia del Derecho de la noble Universidad de Maastricht (Países Bajos), Agustín Parise, sobre la construcción de la idea de la función social de la propiedad y su relación con los derechos humanos.
Y se cierra con broche de oro este libro con los otros dos artículos (¿recuerda?) no susceptibles de una colocación cronológica. El primero de ellos lo ha elaborado el genial Catedrático de Historia de las Instituciones Jurídicas de la Universidad Federal de Santa Catarina, António Carlos Wolkmer, máximo referente de las teorías críticas de raíz marxista en el Brasil actual. Se trata de una de esas prospectivas que sólo un gran historiador del derecho puede hacer. Pero es, además, un manifiesto, un llamamiento a “reinventar” los derechos humanos en clave austral de descolonia. Con las revolucionarias propuestas de Paulo Freire (tan ausentes en las facultades de derecho) como dulce música de fondo, nos despedimos. Hemos preferido dejar el portugués original.
Y viene luego un interesantísimo estudio elaborado en sociedad por tres prestigiosos profesores de la Universidad de Chile. Se trata de los pedagogos María Francisca Elgueta y Francisco Zamorano, y el historiador jurídico Eric Eduardo Palma (que ha presentado, además, otro artículo para este libro). Analizando encuestas realizadas con estudiantes chilenos en el período post-dictadura, reflexionan los autores con acierto acerca de la importancia que el tratamiento de la historia de los derechos humanos en las aulas universitarias irroga para afianzar valores democráticos y respetuosos en una comunidad republicana. Otro motivo más, en definitiva, para bucear.
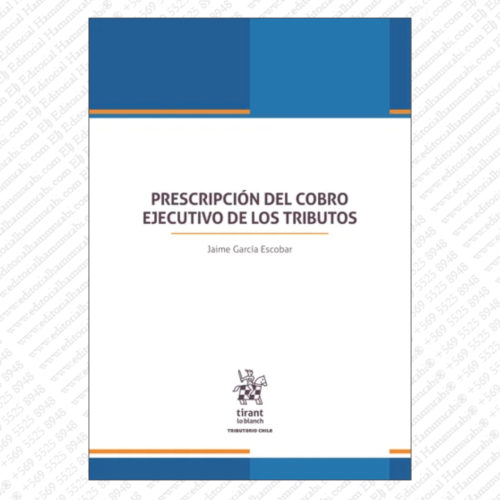 PRESCRIPCIÓN DEL COBRO EJECUTIVO DE LOS TRIBUTOS
PRESCRIPCIÓN DEL COBRO EJECUTIVO DE LOS TRIBUTOS  COMPENDIO TRIBUTARIO AT 2024
COMPENDIO TRIBUTARIO AT 2024  NORMA GENERAL ANTIELUSIVA Y DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE - ¿procedimiento obligatorio para el fisco?
NORMA GENERAL ANTIELUSIVA Y DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE - ¿procedimiento obligatorio para el fisco?